Las reformas constitucionales en México: el legado de López Obrador para el segundo piso de la Cuarta Transformación
El 5 de febrero de este año, a pocos meses de terminar su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso mexicano un paquete de reformas constitucionales que apuntalan el rumbo político del próximo sexenio —marcado por la continuidad tras la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum y del partido Morena en los comicios del 2 de junio. Estas reformas constitucionales buscan consolidar en la carta magna políticas del gobierno obradorista que constituyen en gran medida el corazón de la denominada Cuarta Transformación. Aunque se trata de un proyecto de regeneración nacional, de transformación profunda de la sociedad y la política mexicanas, López Obrador no promovió la redacción de una nueva constitución, como hicieron en las últimas décadas varios gobiernos de izquierda o progresistas de América Latina (Venezuela, Bolivia o Ecuador). El mandatario mexicano, en cambio, optó por una transformación gradualista, interviniendo primero la realidad social mediante políticas públicas y luego llevándolas a la ley máxima. Más importante aún, las reformas realizadas durante el sexenio y las propuestas ahora por el mandatario no pretenden dar “otra Constitución” al pueblo mexicano, sino reivindicar el espíritu social de su texto original: la Constitución de 1917, emanada de la Revolución mexicana y de la lucha popular por la democracia y la justicia social. Ello implica desarmar la gramática neoliberal que por décadas se introdujo al documento y replantear la organización del poder del Estado bajo una nueva lógica en donde la prioridad son los pobres.
En este ensayo analizamos la relevancia de estas reformas para el proceso político que se vive actualmente en México, profundizando en cuatro ejes: primero, se realiza un recuento histórico de las reformas constitucionales en el periodo neoliberal, mostrando cómo socavaron las directrices jurídicas heredadas del proceso revolucionario; segundo, se hace una breve revisión de las reformas realizadas en el sexenio que termina, que han buscado revertir dicha herencia; tercero, se analiza el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como “suprapoder” y la necesidad de que la reforma planteada no sólo democratice al Poder Judicial sino que modifique esta condición que ha provocado lo que denominamos una “deficiencia democrática” y; finalmente, reflexionamos sobre el legado político del presidente López Obrador expresado en algunas de las reformas incluidas en el paquete que presentó al Congreso, bajo la premisa de que no implican una serie de cambios jurídicos, sino la puesta en marcha de un programa político de gran calado, cuyo éxito o fracaso marcará el rumbo del proyecto lopezobradorista en el mediano plazo.
I. Las reformas neoliberales a la Constitución: una gramática contra el pueblo
La Constitución de 1917, resultado de la Revolución mexicana iniciada en 1910, es considerada un documento pionero del constitucionalismo social en el mundo. La educación pública, laica y obligatoria, la reforma agraria y la prohibición del latifundio, el reconocimiento de los pueblos indígenas, los derechos de los trabajadores, la propiedad nacional de los recursos naturales, el ejercicio de la libertad política y la soberanía popular son algunas de las líneas rectoras que cimentaron el Estado mexicano y todo su plexo normativo. Es importante destacar que además del carácter social y nacionalista de esta ley fundamental, hubo dos conquistas populares trascendentales que son defendidas hasta la actualidad: la elección directa del presidente y la regla de no-reelección. En el discurso inaugural del Congreso Constituyente, el 1º de diciembre de 1916, el entonces presidente Venustiano Carranza se refirió a estos preceptos cardinales: “La dictadura jamás producirá el orden, como las tinieblas no pueden producir la luz. Así, pues, disípese el error, enséñese al pueblo a que no es posible que pueda gozar de sus libertades si no sabe hacer uso de ellas, o lo que es igual, que la libertad tiene por condición el orden, y que éste sin aquélla es imposible […] La elección directa del presidente y la no reelección, que fueron las conquistas obtenidas por la revolución de 1910, dieron, sin duda, fuerza al gobierno de la nación, y las reformas que ahora propongo coronarán la obra. El presidente no quedará a merced del Poder Legislativo, el que no podrá invadir tampoco fácilmente sus atribuciones”.1
Uno de los artículos más importantes de la carta magna es el 135, el cual determina el procedimiento para efectuar una reforma constitucional:2 “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”. Esto significa que hay una potestad permanente de modificar el texto constitucional, a la luz de lo cual resulta comprensible que desde su promulgación haya sufrido 770 modificaciones.3 Dichas reformas han reflejado el carácter político de distintos momentos históricos. Juan José Carrillo Nieto, especialista en historia y derecho latinoamericano, identifica tres periodos para el análisis de estas intervenciones jurídicas:4 una etapa de reformas para la consolidación del Estado mexicano (1920-1940), una fase correspondiente al Estado de bienestar (1940-1982) y un periodo de transformaciones estructurales y de funcionamiento del Estado neoliberal (1982).
La mayor parte de las reformas constitucionales ocurrieron durante los seis gobiernos5 que se adhirieron al neoliberalismo (1982-2018) y que siguieron un proyecto nacional contrario al constitucionalismo desarrollista del cardenismo y a los derechos sociales reivindicados en la norma de 1917 (Ver Cuadro 1. Reformas constitucionales y artículos reformados por sexenio 1920-2024). De los 256 decretos de reforma promulgados durante la vida de la carta magna, 135 ocurrieron en dicho periodo (un 52% del total), introduciendo 529 cambios a sus artículos (68% del total de modificaciones en la historia constitucional).6
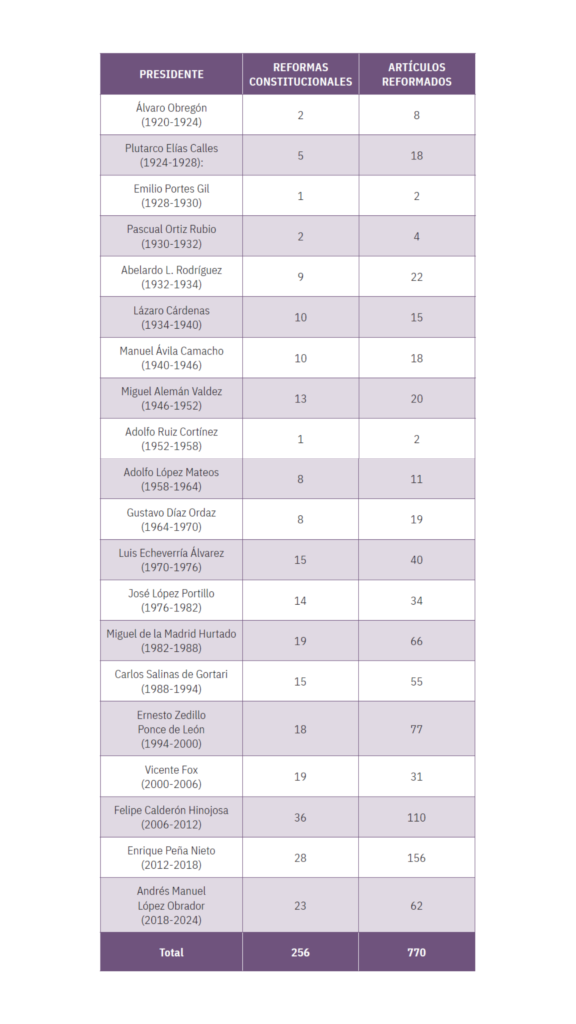
El análisis de Carrillo Nieto muestra que las reformas para lo que llama “reestructuración neoliberal” de México se centraron en cinco ejes: (I) la eliminación de protecciones a la fuerza de trabajo y su sometimiento a la ley de la oferta y la demanda para limitar su costo, (II) el retiro del Estado de las actividades económicas y la privatización de sectores que pudieran generar beneficios a particulares, (III) la apertura comercial al mercado internacional, acompañado de la liberalización financiera, (IV) el desentendimiento del Estado de los problemas de desigualdad social mediante la eliminación de subsidios y de las instituciones de seguridad social, y (V) la reorientación de las funciones del Banco Central hacia el control de la inflación, otorgándole autonomía y limitando el uso de recursos públicos para el desarrollo social. La politóloga mexicana Rhina Roux suma a estos ejes la reforma educativa, la redefinición de las relaciones con la Iglesia y la reestructuración del régimen de propiedad agraria.7 Cabe mencionar que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se decretaron más reformas constitucionales y se modificaron más artículos que en cualquier otro periodo: en el primero, hubo 36 reformas que alteraron 110 normas; en el segundo se hicieron 28 reformas para intervenir 156 artículos.8
Un momento clave en esta historia fue la adhesión de México al Consenso de Washington en los años noventa,9 luego de entrar en una espiral de endeudamiento externo ocasionado por los propios organismos financieros internacionales (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) y por bancos multinacionales que después se volvieron sus prestamistas. Una consecuencia nodal de ello fue la caída del patrimonio nacional vía reformas constitucionales de ajuste macroeconómico y reestructuración estatal: de 1982 a 2016, el número de organismos del sector público pasó de mil 155 a tan solo 201. En el caso de las empresas de participación estatal mayoritaria, la disminución fue aún más drástica: de las 744 empresas que había en 1982, sólo continuaban existiendo 47 para el año 2016, una reducción del 93.7%. Los recursos obtenidos por la venta de esas compañías supuestamente servirían para pagar los intereses de la deuda del sector público; sin embargo, ésta continuó creciendo en términos absolutos y relativos, alcanzando para finales de 2016 el 50.9% del producto interno bruto (PIB) —479 mil millones de dólares.10
El decálogo de Williamson auguraba un crecimiento sostenido y acelerado, considerando la tasa de crecimiento económico como el único criterio objetivo de prosperidad. No obstante, para 2018, después de 36 años de políticas neoliberales bajo gobiernos que abogaron por un “Estado mínimo”, el PIB de México crecía a una tasa media de 2.3% anual, muy por debajo del 6.1% visto entre 1935 y 1982; el PIB per cápita crecía en promedio 0.7% al año, en contraste con el 3.2% del periodo desarrollista.11 En estos índices se cristalizan problemáticas severas, como el aumento de la pobreza y la desigualdad, el incremento de la macrocriminalidad, los constantes flujos migratorios hacia el extranjero y la profunda dependencia externa de la economía mexicana.12
II. Las reformas constitucionales durante el gobierno de López Obrador
Las políticas impulsadas por la administración de López Obrador buscaron ser una respuesta integral a los males heredados del ya citado periodo neoliberal. En el marco del aniversario de la Constitución de 1917 celebrado el 5 de febrero de 2018, cuando aún era precandidato a la presidencia, López Obrador expresó que la ley fundamental mexicana ya no contenía los principios del texto original porque había sido ajustada “a los intereses de la banda de malhechores” dedicados a robar y saquear a México desde el poder. En ese mismo discurso adelantó que, por ello, en su mandato se llevarían a cabo reformas constitucionales, principalmente en los ámbitos de la educación, la energía y el trabajo. Aunque nunca alcanzó la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas, el Jefe de Estado logró que el Congreso avalara la mitad de las iniciativas de reforma presentadas —el legislativo aprobó cinco de diez propuestas. En total, durante el gobierno de López Obrador se emitieron 22 decretos de reforma constitucional que modificaron 62 artículos de la carta magna.13 Entre ellas destacan la ampliación de la consulta popular y la introducción de la revocación de mandato, el otorgamiento de rango constitucional a diversos programas sociales, la prohibición de la condonación de impuestos y la creación de la Guardia Nacional.
Dos reformas que fortalecieron la democracia directa, la rendición de cuentas y la participación ciudadana fueron las concernientes al mecanismo de consulta popular y la que introdujo la revocación de mandato. Con la primera se incorporó la posibilidad de consultar temas de trascendencia regional (y no sólo nacional) y se añadió a la lista de temas que no pueden ser objeto de consulta los derechos humanos derivados de tratados internacionales, la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos de elección popular, el sistema financiero, los ingresos y gastos públicos, el Presupuesto de Egresos de la Federación y las obras de infraestructura en ejecución. La revocación de mandato podrá iniciarse a petición de los ciudadanos (por lo menos un 3% de la lista nominal de electores correspondiente a 17 entidades federativas) luego de que haya transcurrido la mitad del sexenio, y tendrá efectos obligatorios si se supera el 40% de la participación ciudadana y se alcanza la mayoría absoluta (más de la mitad de los votos en favor de la revocación).
El 8 de mayo de 2020 se incorporó al artículo 4° de la Constitución el derecho a la protección de la salud, garantizando el acceso a servicios de atención integral y gratuita a quienes no cuenten con seguro social a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI). También se incluyeron las becas para estudiantes de educación media y superior, para personas con discapacidad (prestación dirigida, fundamentalmente, a menores de 18 años, a indígenas y afromexicanos hasta los 64 años y personas en condición de pobreza) y adultos mayores (personas mayores de 68 años que tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva; en el caso de indígenas y afromexicanos, la prestación se otorga a partir de los 65 años).
El 7 de marzo de 2020 se incorporó al artículo 28 de la Constitución la prohibición de la condonación de impuestos en México, estipulando: “Quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”. Con ello se reserva para casos extraordinarios que el Poder Ejecutivo federal, estatal o municipal implemente exenciones y estímulos fiscales para fomentar el desarrollo económico.
Según datos oficiales,14 el recuento histórico de condonación de impuestos en periodos anteriores —2007 a 2018— muestra que esta práctica de evasión fiscal costó a las arcas públicas alrededor de 20 mil millones de dólares. Cabe mencionar, además, que México es de los países con más baja recaudación tributaria en América Latina, aunque desde el 2020 la diferencia entre su tasa recaudatoria y el promedio regional ha sido la más estrecha de los últimos 20 años, gracias principalmente al aumento en la colecta fiscal sobre rentas y ganancias de capital.15
Una reforma que atajó, desde otro frente, la herencia del neoliberalismo, fue la referente a la Guardia Nacional. Este cuerpo se fundó como una institución policial de carácter civil y federal cuyos fines incluyen, además de la protección a la vida e integridad de las personas, la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación en coordinación y colaboración con los estados. A partir del 26 de marzo de 2019, se dispuso en el artículo 21 del texto constitucional que la Guardia Nacional estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. También se determinó que desde ahí se formularía una Estrategia de Seguridad Pública y los programas, políticas y acciones necesarios para llevarla a cabo, y que los integrantes del cuerpo policial se regirán por una doctrina fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.
La creación de la Guardia Nacional, acompañada de los programas para atender a los jóvenes, fue una estrategia para atender la crisis de violencia que venía in crescendo, considerando la debilidad e ineficacia de las policías existentes, invadidas por redes de corrupción y cooperación con el crimen organizado, buscando contener la ola de abusos contra civiles y violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas del orden en sexenios anteriores. La estrategia tuvo resultados mixtos. No habría sido razonable esperar que la Guardia Nacional erradicara el cáncer del crimen organizado en México, pues el fenómeno rebasa con mucho el territorio mexicano y el ámbito de la seguridad pública; sin embargo, la administración de López Obrador logró frenar y posteriormente reducir la tendencia de aumento sostenido en los homicidios dolosos —en el sexenio de Calderón, la cifra anual de asesinatos pasó de 10 mil a 26 mil y en el de Peña Nieto subió hasta 36 mil, cifra que se redujo a 33 mil al cierre de 2022.16
Las reformas impulsadas por López Obrador desde 2018 se encaminaron a recuperar y actualizar las conquistas populares y el espíritu social de una Constitución ultrajada a base de reformas neoliberales. Sus iniciativas atendieron los profundos problemas de la desigualdad y la pobreza, desandando el camino de privatización de servicios básicos, defendiendo la soberanía nacional y ampliando el carácter democrático de la carta magna. Sin embargo, propuestas fundamentales de este proyecto fueron frenadas al interior del aparato estatal, dando cuenta de una deficiencia democrática en el proceso mexicano, como analizamos a continuación.
III. La Suprema Corte de Justicia como suprapoder y el revés a las reformas obradoristas
Uno de los principales adversarios políticos del presidente mexicano y de sus proyectos de reforma ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este tribunal está compuesto por 11 ministros17 que cuentan con diversos medios de control para “mantener o defender el orden establecido por la Constitución”: el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La Suprema Corte declaró inconstitucionales varias reformas consideradas fundamentales por el gobierno del tabasqueño, con lo cual se activó una dinámica de competencia política de alto impacto en detrimento del orden institucional mexicano: La Ley de la Industria Eléctrica, la reforma político-electoral y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras, sufrieron un revés por parte del máximo tribunal del país. Por su parte, el mandatario ha señalado asiduamente a los ministros en sus conferencias matutinas: “Nunca han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada, y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencias, a los corruptos, a los pseudoambientalistas, a los pseudodefensores de derechos humanos”, declaró en febrero de este año.
El caso de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) es un claro ejemplo —aunque no el único— del nudo entre las dos instancias de gobierno. La LIE fue propuesta por el presidente en 2020 y, luego de aprobarse en ambas cámaras del Congreso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021. Su principal propósito era que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa pública de carácter social que provee energía eléctrica al pueblo mexicano (con incidencia en todos los procesos: generación, transmisión, distribución y suministro), tuviera prioridad en el despacho de electricidad, asegurando a los usuarios tarifas justas y por debajo de la inflación. De esta manera, el 54% de la energía que requiere el país quedaría a cargo de la CFE y el 46% restante lo proveería la iniciativa privada. En respuesta a esta estrategia de soberanía energética, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá iniciaran procesos en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) argumentando una violación parcial del acuerdo. Las empresas privadas siguieron la misma senda, se declararon injustamente afectadas y presentaron amparos ante la Suprema Corte, mientras que diversas autoridades mexicanas interpusieron recursos de revisión de amparo.
En la declaratoria de inconstitucionalidad publicada el 31 de enero de este año,18 la Segunda Sala de la SCJN determinó que la CFE debe ser un competidor más dentro del mercado. La resolución considera que las reformas aprobadas por el Congreso generarían “un diseño que entorpezca la libre concurrencia y competencia”,19 violando las reglas que regulan el mercado eléctrico. Bajo ese razonamiento, se decidió —en amparo y protección de seis compañías,20 pero con efecto derivado sobre todo el sector privado— dejar sin vigencia la ley y operar conforme a la versión anterior de la misma (resultado de una reforma de la era neoliberal)21 a fin de “evitar distorsiones” en el mercado.
Un día después, el presidente López Obrador aseguró que se impugnaría el fallo: “Claro que se va a impugnar. ¿Cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público? Esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial”.22 Además, a los pocos días envió el paquete de reformas constitucionales entre las cuales está la que promueve lineamientos para la industria energética nacional bajo un esquema anterior a la reforma de 2013: con la cual se introdujeron a la carta magna, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), figuras que permiten a inversionistas privados generar y autoabastecerse de electricidad conectándose a la red de transmisión de la CFE. “[Hay que] dejarla como la dejó el presidente López Mateos”, dijo el Jefe de Estado, refiriéndose al predecesor (1958-1964) que nacionalizó la industria eléctrica mexicana.
Hace ya más de una década, el académico jurista y congresista del Partido Acción Nacional (PAN) Juan de Dios Castro,23 señalaba que el Poder Judicial mexicano tiene una supremacía estructural por encima de los otros poderes. En esencia, cualquier decisión que tome el Ejecutivo puede ser anulada tanto por vía de amparo como por controversia constitucional. Pero nunca se había hecho uso de tal potestad como en los últimos años. En este sentido, el revés a la Ley de la Industria Eléctrica ilustra un problema que va más allá de un enfrentamiento entre la Suprema Corte y el presidente. A lo largo del sexenio, el máximo tribunal no sólo ha bloqueado la integración al texto constitucional de un proyecto de nación masivamente apoyado por el pueblo mexicano —como evidenciaron, una vez más, los recientes resultados electorales—, también ha anulado 74 leyes aprobadas por el Congreso de la Unión —mientras que en sexenios anteriores anuló, cuando mucho, 16 normas.24
Este ejemplo pone de manifiesto la existencia de una “deficiencia democrática”: la decisión de uno de los poderes del Estado, el único que no es electo por el demos, contradice una iniciativa propuesta por el presidente de la República (hasta ese momento el más votado de la historia) y aprobada por la mayoría de las y los legisladores en ambas cámaras (también electos democráticamente), con el único objetivo de proteger los intereses de un puñado de empresas particulares y extranjeras, en detrimento de los intereses del demos. La Suprema Corte está de facto nulificando la atribución legislativa del Congreso y la voluntad popular expresada en el sistema representativo, por lo que sostenemos que la reforma al Poder Judicial que se avecina debe considerar no solamente su democratización en un sentido procedimental, o de democracia mínima, sino que ha de revisar las facultades mismas de los poderes establecidos, de tal manera que ninguno de ellos tenga una capacidad de veto sobre el otro, más aún cuando de los intereses de la nación se trate. Si el demos no ejerce su kratos, no podemos hablar de una democracia plena.
IV. El legado de López Obrador: las reformas constitucionales como programa político
El 5 de febrero de este año, a pocos meses de terminar su mandato, López Obrador presentó un paquete de iniciativas para reformar la carta magna (Ver Anexo 1. Reformas Constitucionales propuestas por Andrés Manuel López Obrador), continuando con el proyecto de “devolver a la Constitución de 1917 su carácter público, social y humanista”. Según declaró, las reformas modificarán artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal y darán un nivel constitucional a derechos sociales básicos. Al mismo tiempo, estas propuestas funcionan como una hoja de ruta para el próximo sexenio. En el marco de la Cuarta Transformación, el objetivo es que los cambios que ya se han realizado de facto en múltiples ámbitos de la sociedad y en el Estado adquieran un rango constitucional, además de dejar plasmadas nuevas líneas de acción para el gobierno de la continuidad y para la base social que lo acompaña. No obstante la necesidad de las reformas planteadas, López Obrador dijo estar “consciente de que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la Constitución y las leyes. Hay otras cosas que son fundamentales; por ejemplo, el cambio de mentalidad del pueblo, lo cual hemos conseguido entre todos y desde abajo, y que conocemos como ‘la revolución de las conciencias’, porque de ello depende en mucho evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro”.25 Con esto se reconoce que el proyecto nacional impulsado por el lopezobradorismo no puede consistir únicamente en un entramado jurídico-institucional de principios formales, sino que debe construirse con la participación y la movilización de un pueblo activo y politizado. Incluso antes de conocer los resultados del 2 de junio en los que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados (el Partido de los Trabajadores, PT, y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM) tendrán mayoría calificada y están a dos escaños de alcanzarla en la de Senadores, López Obrador apostó por la continuidad de su proyecto político e insistió en la centralidad de algunas iniciativas previamente rechazadas.
Hasta mediados de agosto de este año, la Comisión de Puntos Constitucionales ha aprobado el dictamen de varias de estas reformas para llevarlas al pleno, algunas por unanimidad (Ver Anexo 2. Reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales en sus reuniones hasta el 14 de agosto de 2024).
Desde mayo, en una entrevista con el periódico británico Financial Times, Claudia Sheinbaum, hoy presidenta electa, respaldó las reformas propuestas por López Obrador, subrayó su agenda vinculada al cambio climático y a la “impunidad cero”, y tranquilizó al sector empresarial: “Las empresas no tienen nada que preocuparse”.26 También anunció que su gobierno comenzará por impulsar la reforma al Poder Judicial y cuatro iniciativas que se añaden al paquete obradorista: la mejora de pensiones al sector público modificando la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la prohibición de reelección para todos los cargos de elección popular, un apoyo económico a mujeres entre los 60 y 64 años de edad, y una beca universal para estudiantes de instituciones públicas desde primaria hasta secundaria (Ver Anexo 3. Reformas Constitucionales propuestas por Claudia Sheinbaum).
Ambos paquetes de reformas abarcan un amplio espectro de cuestiones, desde infraestructura energética, ferroviaria y de comunicaciones hasta derechos indígenas y seguridad social. En este trabajo sólo discutimos a manera de ejemplo los objetivos e implicaciones de las iniciativas sobre la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral, por un lado, y la prohibición del fracking, el maíz transgénico y la minería a cielo abierto, por otro. Las dos primeras iniciativas han estado en el centro del debate político y mediático, ya que trastoca los intereses del llamado “círculo rojo”; en contraste, se ha analizado poco el significado de las últimas, de las que nos ocuparemos por su relevancia para el México profundo y para la identidad política del núcleo duro del lopezobradorismo, ya que fueron estas luchas de resistencia las que mayor articulación y arraigo territorial alcanzaron durante el neoliberalismo y de las cuales la Cuarta Transformación se alimentó simbólica y socialmente, sobre todo en sectores rurales, hoy volcados electoralmente a favor de Morena.
Reforma electoral
Esta iniciativa actualiza propuestas anteriores, surgidas de la lucha democrática de las últimas décadas, que no se materializaron por falta de apoyo en el Congreso. Se basa en los principios de fortalecer la democracia participativa y contener las dimensiones y costos de la burocracia estatal. En cuanto al primer aspecto, propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en reemplazo del actual Instituto Nacional Electoral (INE) y que los consejeros y magistrados de los organismos electorales, incluyendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean electos por voto popular. También plantea disminuir de 40% a 30% la participación del padrón electoral requerida para que las consultas populares sean vinculantes.
En cuanto a la contención de la burocracia estatal, el proyecto busca reducir el número de regidores en gobiernos municipales —estructuras electorales voluminosas—, suprimir las diputaciones y senadurías plurinominales,27 y recortar la Cámara de Diputados de 500 a 300 miembros y la de Senadores de 128 a 64. En línea con la política de austeridad, el plan también reduce a la mitad el financiamiento a los partidos políticos. Esta última propuesta ha generado profundas controversias: según los representantes parlamentarios de los partidos PAN, PRI y PRD, estas reformas atentan contra el orden democrático.
El legislativo rechazó una primera propuesta de reforma electoral a finales del año 2022. Una segunda iniciativa que sólo modificaba leyes secundarias, conocida como el “Plan B”, fue aprobada en el Congreso, pero con cambios que, a los ojos del presidente López Obrador, traicionaban puntos esenciales del proyecto original. Finalmente, la Suprema Corte declaró inconstitucional la totalidad del “Plan B”, “para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”. El ministro Javier Laynez Potisek argumentó que el proceso legislativo había sido inadecuado, a lo que López Obrador respondió diciendo que “los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE, ganan más que lo que gana el Presidente de la República, entonces como la ley busca reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros, de los jueces, magistrados y ministros de la Corte, pues no quieren, ellos tienen como Dios al dinero”.28
Reforma del Poder Judicial
La propuesta central y que ha generado más discusión de la reforma judicial es que los “jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo”29 de entre 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes. También se plantea que el número de ministras y ministros que integran la SCJN se reduzca de 11 a 9, que ocupen su cargo por 12 años en vez de 15 y que la remuneración que reciban no exceda la destinada a la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, actual presidenta electa, ha apoyado este proyecto de reforma alegando la ineficiencia de los jueces y sosteniendo que es necesario hacer cambios para garantizar que el pueblo tenga acceso a la justicia.
Esta iniciativa responde al “suprapoder” ejercido por la SCJN en contra de los otros poderes del Estado y de la Cuarta Transformación. La reforma pretende derribar el muro institucional que separa al Poder Judicial de la voluntad popular —y que lo liga a grupos de poder e intereses privados— sometiéndolo a la democracia electoral. Sin embargo, es importante reconocer que el conflicto que hemos observado en los últimos años entre el presidente y la SCJN no se debe únicamente a un desacuerdo sobre el rumbo que debe tomar el país y los principios que deben plasmarse en su Constitución; se trata, como ya hemos mencionado, de una cuestión estructural del régimen político mexicano. En este sentido, la propuesta de que el pueblo elija a los miembros del Poder Judicial es innovadora, pero no ataca el centro del problema: la reforma no incluye mecanismos para limitar la supremacía que permite a la SCJN anular proyectos aprobados por el órgano legislativo. La reforma buscaría corregir el desequilibrio de poderes introduciendo la elección democrática al Poder Judicial, pero entonces la relación entre este poder y los otros dos dependería, al igual que en el presente la relación entre Ejecutivo y Legislativo, de una configuración de fuerzas políticas por naturaleza inestable, en vez de fundarse en un arreglo normativo e institucional equilibrado, basado en la revisión de las facultades del máximo tribunal. Al respecto, será tarea de las y los legisladores, así como de la sociedad, imaginar mecanismos institucionales y políticos que permitan lograr este equilibrio y defender los intereses de las mayorías. ¿Por qué no pensar en, por ejemplo, realizar una consulta popular que permita obtener una opinión directa del demos sobre temas de controversia en apariencia irresoluble entre los poderes constituidos? ¿Cuál hubiese sido el resultado de una consulta popular sobre la Ley Eléctrica si después del veto de la SCJN el pueblo hubiese expresado su opinión? La paradoja del andamiaje institucional que atraviesa y limita esta iniciativa es insoslayable: en última instancia, cualquier reforma constitucional podría ser vetada por la máxima corte, independientemente de cuál sea el mecanismo por el cual sean electos los jueces.
Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se reunieron el 10 de junio para comenzar a planear la transición gubernamental, tras lo cual Sheinbaum anunció que el presidente había aceptado su propuesta de involucrar más directamente a la ciudadanía en la discusión de esta reforma: “Que se haga una discusión muy amplia en todo el país. Que se conozca la reforma y que se discuta sobre el tema, siempre ayuda este diálogo.”30 Para ello se han organizado discusiones en las que se ha informado a la población sobre cómo opera el Poder Judicial y lo que propone la reforma; también se ha abierto el diálogo con universidades, colegios de abogados, organizaciones y con los propios ministros y trabajadores del aparato judicial. “Algo en lo que coincidimos es que en todos los casos se haga una consulta amplia en estos meses, antes de que entre el nuevo Congreso, la nueva Cámara de Diputados y la nueva Cámara de Senadores” dijo la presidenta electa, añadiendo que su objetivo es la aprobación de la reforma en los primeros meses de su gobierno.
Prohibición del maíz transgénico, el fracking y la minería a cielo abierto
La integración de estas medidas, que se han expresado a través de leyes y decretos presidenciales, a la carta magna, reivindicaría y elevaría a nivel constitucional demandas centrales de los movimientos campesinos y de defensa del territorio que acompañaron a Morena desde su nacimiento como organización política. Este conjunto de propuestas busca desandar el camino neoliberal que devastó al campo mexicano con un modelo de agroexportación empresarial ambientalmente depredador y basado en la explotación laboral de jornaleros, desprotegiendo y empobreciendo a los pequeños productores —lo cual produjo un éxodo de mano de obra barata y vulnerable hacia las urbes y cada vez más hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, México abrió sus puertas al extractivismo extranjero y siguió un modelo de explotación de recursos naturales con altos costos ambientales y sociales. Tras décadas de padecer los efectos de tal arreglo, estas iniciativas reconocen la soberanía alimentaria y la defensa de los recursos naturales, ejes de la lucha campesina mexicana, como fundamentales para toda la nación.
Ya en abril de 2020 el gobierno de López Obrador publicó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que en sus artículos 3 y 4 protege legalmente la producción, la comercialización, el consumo y la tradicional diversificación constante del maíz nativo. En 2023 un nuevo decreto estableció que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán abstenerse de adquirir, utilizar e importar maíz genéticamente modificado, al igual que glifosato, en el marco de programas públicos o actividades de gobierno. Esta medida suscitó la oposición de algunos actores económicos estadounidenses que consideraron que parte de esta legislación entraba en contradicción con disposiciones del T-MEC. En particular, se citó el capítulo 4 sobre “Acceso a Mercados” de este tratado, el cual instruye que ningún país socio puede restringir arbitrariamente la importación de mercancías de otro país. También se hizo referencia al capítulo 9 sobre “Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, el cual establece que toda medida que implique prohibición o restricción al comercio debe basarse en principios científicos, normas internacionales o evaluaciones rigurosas respecto al riesgo para la vida y la salud de las personas. Bajo el amparo del capítulo 9 del T-MEC, el 30 de enero de 2023 el gobierno de Estados Unidos envió una solicitud formal a México para que explicara las razones por la cuales implementó dichas medidas.
A pesar de los conflictos comerciales con Estados Unidos, con la nueva iniciativa López Obrador sostiene y profundiza su respaldo a la lucha por la soberanía alimentaria, buscando la prohibición del maíz transgénico a nivel constitucional. La propuesta se fundamenta en las raíces históricas y el valor cultural y económico del grano mexicano, base de la alimentación en el país: buscamos “el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional”, expresó el mandatario en febrero de este año.31 La introducción de maíz transgénico, proveniente principalmente de Estados Unidos, crea una dependencia económica de México hacia la importación de los insumos necesarios para la producción, como herbicidas y pesticidas específicos para la variedad genética elegida. Además de afectar la calidad de los alimentos producidos, el maíz transgénico atenta contra la identidad de pueblos cuya cultura ha girado durante siglos en torno a la milpa, cultivo que ellos mismos han modificado, diversificado y aprovechado con conocimientos y métodos tradicionales. Es por todo ello que Morena y el gobierno de López Obrador hicieron suyo el lema del movimiento social “Sin maíz, no hay país”, el cual articuló en 2007 a cientos de organizaciones rurales, científicas y ambientalistas que se oponían a la libre importación de maíz y frijol como parte del Tratado de Libre Comercio, hoy T-MEC.
Además, la iniciativa número 14 del paquete de reformas plantea dar nivel constitucional a los programas sociales de fomento al campo “Sembrando Vida” y “Producción para el Bienestar”, implementados para asegurar condiciones justas de producción alimentaria bajo el lema “que coman los que nos dan de comer”. También promueve un jornal seguro, justo y permanente para los campesinos que siembren árboles frutales y maderables. Aunque los cambios en el modelo de desarrollo agrario y los apoyos gubernamentales se han hecho notar en las comunidades, lo cierto es que México no ha logrado la autosuficiencia alimentaria con respecto al maíz y todavía debe importar grandes cantidades de este grano, principalmente de Estados Unidos.
En una entrevista realizada por la revista Memoria,32 Armando Bartra, sociólogo y especialista en desarrollo rural, dio su perspectiva sobre los logros de la actual gestión y lo que aún queda por hacer en el ámbito agrario. Subrayó el valor del trabajo realizado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) para encontrar un reemplazo del glifosato y la atención del gobierno a los temas de autosuficiencia y soberanía alimentaria en el sur mexicano, donde residen los pequeños productores con quienes se tiene “una deuda histórica”. También insistió en la necesidad de robustecer políticas vinculadas a la producción agrícola para erradicar la pobreza rural y de generar nuevas políticas para el norte del país, donde se concentra la mayor producción agrícola de México: “habrá que intensificar y quizás reorientar la acción pública en el norte, el noroeste, el occidente, hacia donde está la agricultura intensiva, hacia donde están los grandes monocultivos de riego, hacia donde están los productores medianos y los productores grandes”. Concluye que los programas sociales “Sembrando vida” y “Producción para el Bienestar” tuvieron buenos resultados, no sólo porque generaron empleos y elevaron los ingresos de millones de familias, sino también porque “en un país en donde la agricultura que se impulsó era social y ecológicamente predadora, humana y ambientalmente insostenible, ahora se avanza por el camino de las formas asociativas y de las tecnologías amables. Una verdadera revolución.” Sin embargo, la soberanía alimentaria es una tarea pendiente, pues se siguen importando volúmenes similares de granos y oleaginosas que al inicio del sexenio. Elevar a rango constitucional la prohibición del maíz transgénico dotará de mayor fuerza a esta lucha y coadyuvará a lograr el objetivo de la soberanía alimentaria sobre esta base irrenunciable.
Por otro lado, la prohibición del fracking (método de fractura hidráulica para la extracción de gas y petróleo) se complementa con la iniciativa que regula la explotación del agua. No es novedad que México enfrenta un creciente problema de escasez hídrica, tanto por las características hidrológicas y geográficas del país, como por el manejo ineficiente del recurso durante décadas y la priorización de su uso para la producción industrial, en vez de proteger el consumo doméstico. La técnica extractiva del fracking solo puede acrecentar la demanda industrial de agua, reduciendo la accesibilidad para la población. Ocurre algo similar con la minería a cielo abierto, con el agravante de que produce filtraciones de cianuro —sustancia necesaria para extraer el mineral del material removido— hacia los pozos subterráneos. Lo cierto es que ambas técnicas tienen una presencia reciente en el territorio mexicano: según el registro de la Secretaría de Economía, existen actualmente 264 minas con la modalidad “cielo abierto” en los estados de Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua. En cuanto al fracking, la petrolera nacional, Pemex, ha utilizado esta técnica para extraer gas y petróleo desde 1990 en pozos convencionales y desde 2012 en reservas no convencionales, principalmente en Puebla y Veracruz.
Los detractores de la prohibición del fracking argumentan que México perdería la oportunidad de aumentar su producción de hidrocarburos, desaprovechando las reservas existentes e impactando negativamente la economía del país.33 No obstante, a contracorriente del rumbo que tomaron los gobiernos mexicanos desde la promulgación de la Ley Minera de 1992, el proyecto obradorista pone primero las demandas populares de acceso a un recurso cada vez más escaso —el agua— y de protección de un territorio históricamente saqueado por compañías mineras bajo modelos de explotación mínimamente regulados e incuantificablemente caros para la sociedad mexicana.34
Consideraciones finales
El gobierno de López Obrador puso los cimientos de la Cuarta Transformación —el llamado “primer piso” de una regeneración social y política que tendrá que avanzar y profundizarse— y estableció una guía programática para el sexenio siguiente. Se trata de un proyecto de nación que rompe con tres décadas de trayectoria neoliberal, un esfuerzo en muchos sentidos “reconstituyente” de la vida política y el desarrollo económico y social de México. A través de las reformas llevadas a cabo durante su gobierno y las iniciativas que hereda a la próxima administración, López Obrador ha buscado devolver a los mexicanos el espíritu social de la carta magna de 1917, actualizando las demandas populares que la inspiraron: la democracia efectiva como mecanismo para combatir el autoritarismo, la garantía de derechos sociales básicos como la salud, la educación y la seguridad, y la protección del interés público, la soberanía y el bienestar nacionales en el manejo de los recursos naturales del país.
La coalición que llevó al poder a López Obrador no consiguió en las elecciones del 2018 ni en las del 2021 la mayoría calificada (dos tercios de ambas cámaras) que le hubiera permitido consolidar las reformas constitucionales perseguidas. A esta dificultad se sumaron las reiteradas oposiciones de la SCJN, que acotaron el margen de acción del gobierno. En ese proceso se reveló la naturaleza del máximo tribunal como un “suprapoder” capaz de anular cualquier proyecto legislativo, una facultad que usó muy poco durante los gobiernos anteriores, pero que en el sexenio reciente le sirvió para poner un freno al proyecto nacional lopezobradorista. Resolver este desequilibrio en la estructura del régimen político mexicano será crucial para el futuro, tanto el más inmediato como el de largo plazo, pues de ello depende que el pueblo mexicano, a través de sus representantes, pueda plasmar en el texto constitucional los fundamentos del país que desea de forma justa y democrática.
Las reformas constitucionales que presentó el presidente López Obrador y las añadidas por Claudia Sheinbaum son una agenda programática para la próxima administración y la próxima legislatura (que esta vez sí contará con mayoría calificada), pero deben ser comprendidas, aún más, como un mapa de acción y pensamiento para todo un Movimiento y para la sociedad mexicana que acompaña el proyecto de nación. López Obrador está dejando un mensaje de praxis política al pueblo mexicano, un modelo de nación de largo aliento enmarcado en un cuadro normativo-jurídico. Por tanto, si no se avanza en el sentido señalado, respetando el espíritu de dichas reformas, habrá un estancamiento de la Cuarta Transformación y posibles escenarios de regresión: (I) un reacomodo y avance veloz de la derecha (en cualquiera de sus formatos) actuando en tándem con el Poder Judicial y los poderes fácticos; (II) un agotamiento popular a nivel nacional al ver que la clase política, supuestamente heredera del lopezobradorismo, no brinda soluciones ni comprende las demandas, necesidades y deseos del pueblo; (III) la intromisión foránea con las usuales estratagemas aplicadas quirúrgicamente dependiendo del país —en México, por ejemplo, Estados Unidos puede recurrir al argumento de que el avance del crimen organizado en connivencia con el aparato estatal representa una amenaza de seguridad territorial; o bien que hay violaciones a los tratados de libre comercio que conllevan una amenaza económico-comercial. En cambio, si se logra la aprobación de las reformas, será un logro nodal que fortalecerá no solamente al nuevo gobierno mexicano en su lucha por desmantelar el modelo neoliberal, sino a la reconfiguración de las organizaciones políticas de izquierda en América Latina, ya que mostrará los alcances del Humanismo Mexicano ante un panorama regional y mundial carente de alternativas, marcado por la tensión entre Estados Unidos y China, por el fortalecimiento del conservadurismo en todo el planeta y por los enfrentamientos bélicos que sacuden al orbe.
Anexo 1. Paquete de Reformas Constitucionales propuestas por Andrés Manuel López Obrador35
1. Reforma para el Bienestar
- Adultos mayores: Derecho a una pensión no contributiva a partir de los 65 años de edad.
- Personas con discapacidad: Derecho a una pensión universal a menores de 65 años; así como a la habilitación y rehabilitación, con preferencia a menores de 18 años.
- Apoyos al campo:
- Jornal a campesinos que siembren árboles frutales y maderables (Sembrando Vida);
- Apoyos directos a pescadores y campesinos (Producción para el Bienestar);
- Precios de garantía para compraventa de alimentos básicos;
- Fertilizantes gratuitos a pequeños productores.
- Estudiantes de escasos recursos: Becas que se incrementarán cada año manera progresiva.
2. Jóvenes Construyendo el Futuro
Derecho a la capacitación laboral para jóvenes de entre 18 a 29 años que no estudien ni trabajen, y a recibir de manera directa un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, dando prioridad a los que se encuentren en condición de pobreza.
3. Pensiones Justas
- Se propone revertir el deterioro de las pensiones provocadas por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo del 1° de julio de 1997, y de Felipe Calderón del 1° de abril de 2007.
- Quienes coticen a partir del 1997 en el IMSS y del 2007 en el ISSSTE tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio mensual registrado ante el IMSS.
- Se crea un Fondo de Pensiones para el Bienestar conformado por aportaciones del Gobierno Federal, así como ingresos complementarios obtenidos de diversas fuentes.
4. Salarios Justos
- El salario mínimo no podrá fijarse por debajo de la inflación.
- Las maestras y maestros de educación pública del nivel básico de tiempo completo, así como policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeras percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al promedio registrado en el IMSS.
5. Reforma al Poder Judicial
- Elección popular de Ministros de la SCJN, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, Magistrados electorales e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
- Reducción del Pleno de la SCJN, de 11 a 9 ministros, y desaparición de las Salas.
- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con independencia de la SCJN.
- Prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales.
- Plazos máximos de 6 meses para resolver asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales.
- Renovación de todos los cargos de ministros, magistrados y jueces en la elección extraordinaria que se celebre en 2025.
6. Reforma Electoral
- Eliminación de diputados y senadores plurinominales: 300 diputados federales y 64 senadores, electos por mayoría relativa para garantizar arraigo territorial.
- Tope del número de diputados locales: máximo de 45 diputados locales y mínimo de 15, en función al número de habitantes en la entidad.
- Reducción de regidores y concejales: Sólo podrá haber una sindicatura por municipio, y hasta 9 regidores y concejales, en función al número de habitantes.
- Autoridades electorales nacionales: El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) sustituye al INE y absorbe las funciones de los organismos locales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial absorbe la competencia de los tribunales electorales locales, que también desaparecen.
- Reducción de consejeros electorales: Se reducen de 11 a 7 integrantes; su periodo disminuye de 9 a 6 años; y se establece que deben ser electos.
- Tribunal Electoral: El periodo de magistrados se reduce de 9 a 6 años y se establece que deben ser electos.
- Reducción de financiamiento a partidos a la mitad del porcentaje actual.
- Registro de nuevos partidos cada 3 años, antes de las elecciones.
- Consulta popular y revocación de mandato serán vinculantes con el 30% de participación y se realizarán el mismo día que las elecciones ordinarias.
7. Guardia Nacional
- Adscripción operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y su reconocimiento como parte de la Fuerza Armada permanente.
- Coadyuvancia de la Guardia Nacional en la investigación de los delitos, bajo el mando y conducción del Ministerio Público.
8. Vapeadores y Fentanilo
- Se prohíbe la producción, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos o “vapeadores”.
- Se incorporan al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva los delitos fiscales (factureros), la extorsión y la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo.
9. Medio Ambiente
- Maíz
- Reconocimiento del maíz como un alimento básico y elemento de identidad nacional.
- Prohibición del maíz genéticamente modificado para consumo humano y siembra.
- Agua
- Preferencia de acceso al agua para consumo humano y uso doméstico.
- Prohibición de concesiones en zonas con escasez o sequía.
- Minería e hidrocarburos
- Prohibición de concesiones para la minería a cielo abierto.
- Prohibición del fracturamiento hidráulico o “fracking” para extracción de hidrocarburos.
10. Bienestar Animal
- Se prohíbe el maltrato animal y se garantiza su protección, trato adecuado y conservación por parte del Estado.
- Se faculta al Congreso para expedir una Ley General para la protección de los animales.
- Los planes y programas de estudio incluirán la protección de los animales.
11. Salud
El Estado garantizará atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para garantizar este derecho.
12. Vivienda
- Se permite al INFONAVIT destinar recursos para construcción directa de vivienda social.
- Se reconoce el derecho a la vivienda en arrendamiento a través de una renta social equivalente al 30% del salario del trabajador. Después de 10 años el trabajador podrá comprar la vivienda en arrendamiento a un costo reducido con las rentas pagadas.
13. Pueblos Indígenas y Afromexicanos
Reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación, al desarrollo de sus sistemas normativos, a elegir a sus autoridades y representantes tradicionales, a la consulta libre, previa e informada, así como a su patrimonio cultural, medicina tradicional, lenguas y modelos educativos.
14. Austeridad Republicana y Remuneraciones
- Se establece el principio de austeridad republicana y la expedición de una Ley General aplicable a todos los Poderes, niveles y autoridades del Estado mexicano.
- Se prohíbe la adquisición o contratación de gastos innecesarios.
- Las autoridades federales y locales deben eliminar entes públicos que dupliquen funciones.
- Se reafirma que nadie puede ganar más que el Presidente de la República y se establece el tope máximo de su remuneración en UMAs.
15. Extinción de Órganos con Duplicidad de Funciones
Se prevé la desaparición de órganos “autónomos” y reguladores como el INAI, COFECE, IFT, CRE, CNH, CONEVAL, MEJOREDU, así como 18 organismos descentralizados y desconcentrados federales. Sus funciones serán absorbidas por las dependencias responsables de cada ramo, respetando los derechos de sus trabajadores.
16. Ferrocarriles de Pasajeros
- Se reconoce que el servicio ferroviario de transporte de pasajeros es un área prioritaria para el desarrollo nacional.
- El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para el transporte de pasajeros.
- Los concesionarios o permisionarios deben dar preferencia al servicio de transporte de pasajeros.
17. Sectores Estratégicos del Estado
- No constituyen monopolios el sistema eléctrico nacional ni el servicio público de internet que provea el Estado, y tendrán prevalencia sobre las empresas privadas.
- Se destaca que el objetivo del sistema eléctrico nacional es cumplir con su responsabilidad social, sin fines de lucro, así como preservar la seguridad y autosuficiencia energética.
Anexo 2. Reformas aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales en sus reuniones hasta el 14 de agosto de 202436
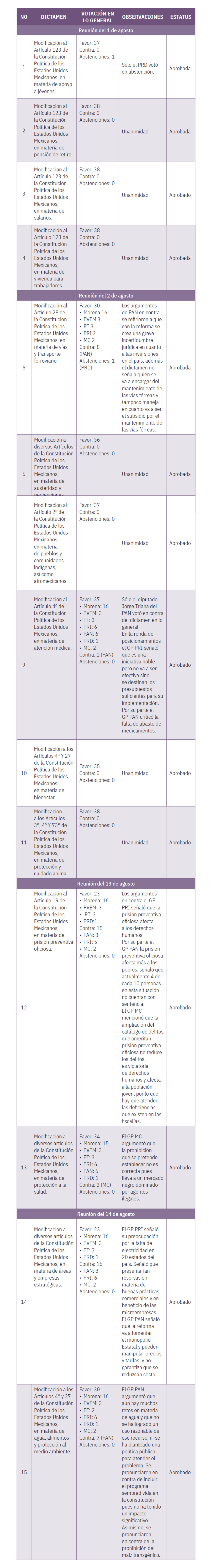
Anexo 3. Paquete de Reformas Constitucionales propuesto por Claudia Sheinbaum
1. Beca Universal para Educación Básica
Propone aprobar y elevar a rango constitucional, modificando el artículo cuarto de la Constitución, una beca universal para niños cursando preescolar, primaria y secundaria en instituciones de educación pública. Busca beneficiar a un total de 22 millones de estudiantes.
2. No Reelección
- Por modificación del artículo 59, los senadores y diputados del Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo posterior al ejercicio de su cargo. Lo mismo aplica para los suplentes que, por cualquier razón, hayan tomado posesión del cargo.
- Por modificación de los artículos 116 y 122, se prohibirá la reelección de las legislaturas, al igual que de los cargos de alcaldes, alcaldesas y concejales para el periodo inmediatamente posterior al ejercicio de sus funciones.
3. Pensión para Mujeres Mayores
- Se añade un párrafo al artículo cuarto constitucional para que las mujeres de entre 60 y 64 años reciban una pensión no contributiva, equivalente al menos a la mitad de la pensión previamente establecida para los adultos mayores.
- Todos los adultos mayores de 65 años seguirán recibiendo su pensión inicial.
4. Reforma de Pensiones y Ley del ISSSTE
- Busca recuperar las pensiones de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado.
- Garantiza y aumenta las pensiones a trabajadores del sector público, especialmente a maestros y maestras de educación básica.
- Propone reducir los años de servicio requeridos para jubilarse: los trabajadores que ganan un salario promedio y cuentan con 30 años de servicio, si son hombres, y con 28 años, si son mujeres, podrían jubilarse con el 100% de su salario, sin importar su edad.
- Se aplicará gradualmente para garantizar una transición controlada.
1 Discurso de Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, al abrir el Congreso Constituyente en su sesión del 1º de Diciembre de 1916, Diario de Debates del Congreso Constituyente, Querétaro, 1 de diciembre de 1916, tomo I, núm. 12, pp. 260-270, consultado a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación de México.
2 Cabe mencionar que la Constitución vigente no contempla la posibilidad de que se convoque un nuevo congreso constituyente para elaborar y promulgar una nueva Constitución que la sustituya. Si el consenso mayoritario del pueblo mexicano decidiera en el futuro convocar a un nuevo Congreso Constituyente, tendría que añadir a la actual Constitución un precepto específico que determinara el procedimiento para hacerlo. De ser aprobado por la nueva asamblea constituyente, el proyecto tendría que someterse a un referéndum especial, con voto universal, directo y secreto de todos los ciudadanos de la República Mexicana, así como el voto de las legislaturas de los Estados. Ver Miguel de la Madrid Hurtado, “La Constitución de 1917 y sus principios políticos fundamentales” en Valadés y Gutiérrez Rivas (coords.), Economía y Constitución. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.
3 Ver César Alejandro Giles Navarro, “Las reformas a la Constitución en la era de la alternancia”, Notas Estratégicas, núm. 215, Instituto Belisario Domínguez – Senado de la República, febrero de 2024.
4 Juan José Carrillo Nieto, “La transformación del proyecto constitucional mexicano en el neoliberalismo”, Política y cultura, núm. 33, enero de 2010.
5 El neoliberalismo se instauró en México en 1982 con la llegada al poder de Miguel de la Madrid Hurtado, y continuó vigente durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
6 Giles Navarro, “Las reformas a la Constitución…”, op. cit.
7 Rina Roux, El príncipe mexicano, Era, México, 2006.
8 Ídem.
9 El decálogo de John Williamson consistió en la liberalización del comercio exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera; la orientación de la economía hacia los mercados externos; la privatización de las empresas públicas; la desregulación de las actividades económicas; una estricta disciplina fiscal (equilibrio ingreso/gasto público como fin a ultranza, cancelando el papel activo de la política fiscal para regular el ciclo económico); la erradicación de los desequilibrios fiscales previos, no mediante una mayor recaudación tributaria, sino reduciendo la inversión y el gasto públicos (lo cual devino en la supresión o reducción de programas de fomento económico general y sectorial); una reforma fiscal orientada a reducir las tasas marginales del impuesto a los ingresos mayores, ampliando en contrapartida la base de los contribuyentes, y un estricto marco legislativo e institucional para resguardar los derechos de propiedad (que se plasmó en reformas de las leyes agraria, de inversión extranjera, de propiedad intelectual, etc.). Ver José Luis Calva, “La economía mexicana en su laberinto neoliberal”, El Trimestre Económico, vol. 86, núm. 343, enero de 2020.
10 Rocío Citlalli Hernández Oliva, Globalización y privatización: el sector público en México, 1982-1999, México, INAP, 2000.
11 J. L. Calva, “La economía mexicana…”, op. cit.
12 Ver J. L. Calva, “La economía mexicana…”, op. cit., y José Romero, “La herencia del experimento neoliberal”, Documentos de trabajo, núm. 3, Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México, 2019. Disponible en línea: www.cee.colmex.mx.
13 Giles Navarro, “Las reformas a la Constitución…”, op. cit.
14 Servicio de Administración Tributaria, “El SAT no ha condonado impuestos total ni parcialmente a ningún contribuyente, en cumplimiento a la reforma constitucional”, Comunicado Oficial, 14 de febrero de 2021.
15 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), “Estadísticas Tributarias en América Latina y El Caribe 2024 – México”, Reporte, disponible a través del portal www.oecd.org.
16 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Defunciones por homicidios, consulta abierta de datos oficiales. Para un balance de la historia reciente de violencia en México con base en estas estadísticas, ver Jorge Zepeda Patterson, “Los usos políticos de la violencia”, Sin embargo, artículo digital, 24 de enero de 2024.
17 Las ministras y ministros de la Corte resuelven y dictan sus determinaciones como Tribunal Pleno cuando participa la totalidad de sus integrantes, es decir, cuando intervienen los 11 ministros y ministras. También laboran en dos Salas, conformadas por 5 integrantes cada una. El ministro o ministra que se hace cargo de la Presidencia de la Corte no integra ninguna de las Salas.
18 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sentencia de Amparo en Revisión 106/2023, fallo del 31 de enero de 2024.
19 Ibid., p. 56.
20 Las compañías son: Recursos Solares PV de México, BNB Villa Ahumada Solar, Engie Abril, Eólica Tres Mesas 4, Tractabel Energía de Pánuco y Tractabel Energía de Monterrey.
21 Ver Gobierno de la República Mexicana, “La Reforma Energética Constitucional. Resumen Ejecutivo”, disponible a través del portal oficial www. gob.mx.
22 En efecto, en el ámbito de las obras de interés público y la regulación de la propiedad, los jueces federales han favorecido sistemáticamente a actores e intereses privados y priorizado el principio de libre competencia mercantil y su definición de precios. Fue justamente esta tendencia la que condujo en 2004 y 2005 al desafuero de López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por negarse a pagar una indemnización exorbitante exigida por jueces en un proyecto de conexión vial hacia un hospital; tras una masiva movilización popular en respaldo del hoy presidente, la Suprema Corte redujo la indemnización. Para más información sobre la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en México, ver Antonio Azuela, “La propiedad después de la postrevolución”, en F. Escalante (selección), El derecho en movimiento. Once ensayos de sociología jurídica, México, Tirant lo Blanch, 2019; Antonio Azuela, Carlos Herrera y Camilo Saavedra-Herrera, “La expropiación y las transformaciones del estado”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 71, núm. 3, julio-septiembre, 2009, pp. 525-555.
23 Juan de Dios Castro Lozano, Apuntes constitucionales. Temas destacados de la parte orgánica de la Constitución y de nuestro derecho administrativo, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.
24 En el sexenio inmediatamente anterior, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la SCJN anuló 16 leyes aprobadas por el Congreso; durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) anuló 7; en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) anuló únicamente 3; en el de Ernesto Zedillo (1994-2000) no anuló ninguna. Para un comentario crítico del tema ver Fabrizio Mejía, “Plan C”, Sin Embargo, ensayo digital, 22 de marzo de 2024.
25 Ver Alberto Morales y Pedro Villa, “AMLO busca acabar con Constitución ‘neoliberal’”, El Universal, 6 de febrero de 2024.
26 “Mexico’s presidential frontrunner defends sweeping legal reforms”, Financial Times, 8 de mayo de 2024.
27 Plurinominal o de representación proporcional refiere tanto a diputados como senadores que son elegidos por las dirigencias de los partidos políticos a los que pertenecen sin necesidad de hacer campaña electoral ni aparecer en las boletas para ser votados.
28 “AMLO llama ‘mafia’ y ‘partidarios de la oligarquía’ a la Corte por frenar ‘plan B’ electoral”, Animal Político, 25 de marzo de 2023.
29 Gobierno de México, Reforma al Poder Judicial, síntesis para consulta pública, 12 de febrero de 2024, disponible a través del portal www.gob.mx.
30 Varios medios. Ver, por ejemplo, Sara Pantoja, “Sheinbaum y AMLO acuerdan que reforma al Poder Judicial sea discutida en septiembre”, Proceso, 10 de junio de 2024; Georgina Zerega, “Sheinbaum pide un gran debate sobre la reforma judicial: ‘Que lo discuta el pueblo de México’”, El País, 10 de junio de 2024.
31 Ver Enrique Hernández, “AMLO propone reforma para prohibir el maíz transgénico, pese a disputa comercial con EU”, Forbes México, 6 de febrero de 2024.
32 Miltón Hernández y Jaime Ortega, “El campo mexicano en tres tiempos. Entrevista a Armando Bartra”, Memoria. Revista de Crítica Militante, núm. 285, 5 de agosto de 2023.
33 Ver, por ejemplo, IMCO: Centro de Investigación en Política Pública, “¿Qué pasaría si México prohíbe el fracking?”, nota digital, Energía y Medio Ambiente, disponible a través del portal www.imco.org.
34 Ver Jesús Lemus, México a cielo abierto: De cómo el boom minero resquebrajó al país, México, Grijalbo, 2018; y FUNDAR: Centro de Análisis e Investigación, “Minería canadiense en México: ¿Quién se ha beneficiado de la relación bilateral?”, artículo digital, 9 de enero de 2023, disponible a través del portal www.fundar.org.mx.
35 “Paquete de Reformas Constitucionales”, Secretaría de Gobernación, Gobierno de México, 6 de febrero de 2024.
36 Información proporcionada por la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México.

